Edición 10, enero-junio 2024
PATRONES
DE CONSUMO, SUSTENTABILIDAD Y HUELLAS ECOLÓGICAS
Paula
Andrea Hernández
Profesor contenidista Universidad San Marcos Costa Rica
Fundación Área Andina Colombia
DOI: https://doi.org/10.64183/9h9s8x83
INTRODUCCIÓN
El presente referente de pensamiento
orientado a analicemos se divide en dos momentos:
1. Primero: Se propone analizar sobre los
patrones de consumo y la relación que esto tiene con la dimensión ambiental,
igualmente a reconocer el término de sustentabilidad y huella ecológica.
2. Segundo: Se presenta al estudiante un
panorama general sobre modelos alternativos al desarrollo, mercados y
biocomercio, comercio justo y solidario, y mecanismos de participación
ciudadana temas estrechamente relacionados con la educación ambiental, a través
del cual el estudiante podrá entender la importancia de su integración a la
dinámica de los contextos sociales como herramienta útil en la construcción
colectiva de alternativas de solución, frente a las problemáticas ambientales
que se presentan a nivel regional y local.
Recibido:
Setiembre, 2023. Aceptado: Noviembre, 2023
Received: September, 2023. Accepted: November, 2023.
El propósito del presente referente, es
brindar al estudiante las bases con- ceptuales bajo las cuales se articule la
educación ambiental a estos temas de actualidad, abarcando contextos
internacionales y nacionales que le permitan al estudiante visualizar el
carácter transversal de la educación ambiental en todos los ámbitos y
actividades realizadas por los seres humanos. Se aborda la pregunta: ¿Qué modelos alternativos de
desarrollo puede adoptar la sociedad en general para mejorar los patrones de
consumo que incide en las huellas ecológicas y por ende en la sustentabilidad
ambiental?
Patrones de
consumo, sustentabilidad y huellas ecológicas
En el presente referente de pensamiento se
desarrollarán aspectos importantes sobre las tendencias y las formas de con-
sumo de las sociedades industrializadas y su relación con el deterioro
ambiental planetario. En esta temática es importante partir de la realidad y
cotidianidad de los estudiantes para llevarlos a analizar qué tan sustentables
a nivel ambiental son sus hábitos y sus patrones de consumo.
Para comenzar es necesario entender que todos
los seres vivos, incluyendo los seres humanos consumimos elementos de la
naturaleza para poder sobrevivir, así que hay que aclarar que todos los seres
vivos necesitamos utilizar elementos de nuestro entorno para consumirlos en
diferentes propósitos que van desde la satisfacción de necesidades de
supervivencia como la ali- mentación, hasta la elaboración de piezas
decorativas para embellecernos o embelle- cer nuestros espacios.
Actualmente nos vemos sometidos a unos
hábitos de consumo que nos han enseñado a tener y no a ser, en donde vale- mos
por lo que tenemos y compramos pero no por lo que hacemos y aprendemos, es así
como nos enfrentamos a diario a campañas de publicidad que nos invitan y nos
venden una visión de tener y que se encar- gan de decirnos que es lo necesario
para nuestras vidas, sin explicarnos el orígen de los productos ni las huellas
que éstos dejan en la naturaleza.
En la antigüedad las tasas de consumo no
excedían la capacidad de regeneración de la naturaleza, sin embargo las dinámi-
cas de consumo se han ido modificando a medida de que las diversas culturas que
habitan el mundo también lo han hecho. Según diversos análisis realizados por
expertos, esos índices de consumo se incre- mentan de manera drástica a partir
de la revolución industrial.
Qué es el
consumo
En su sentido estricto, consumo es la acción
y efecto de consumir o gastar, bien sean productos alimenticios y otros géneros
de vida efímera, bien o energía, enten- diendo por consumir como el hecho de
destruir, utilizar comestibles u otros bienes para satisfacer necesidades o
deseos, o gastar energía o un producto energético.
El consumo, por tanto, comprende las
adquisiciones de bienes y servicios por parte de cualquier sujeto económico
(tanto el sector privado como las administraciones públicas). Significa
satisfacer las necesida- des presentes o futuras y se le considera el último
proceso económico. Constituye una actividad de tipo circular en tanto en cuanto
que el hombre produce para poder consumir y a su vez el consumo genera pro-
ducción. (Blog at Word Press, 2008).
La sociedad
de Consumo
En la antigüedad el hombre no producía
alimentos ni objetos para su venta ni almacenamiento simplemente para su diario
vivir que eran intercambiados entre sí para suplir sus necesidades
primordiales, vivienda, alimentación y en donde los ense- res eran objetos como
camas, muebles, herramientas que se fabricaban de manera autónoma y se
convertía en una actividad familiar. Es así como este “hombre primitivo”
mantenía una relación equilibrada con la naturaleza y la concebía como su
proveedora de alimentos y cobijo (Sanchéz, 2013).
Con el tiempo hay un cambio rápido y de
percepción hacia los recursos naturales, y con ello surge la sociedad de
consumo o sociedad de consumo en masas, cuyo término es utilizado en economía y
sociología, y es el resultado de la producción en masa, donde se demostró que
era más fácil fabricar los productos que venderlos, (Carrasco, 2007) es así
como se empezó a producir más en menor tiempo, con ayuda de máquinas que
lograron la disminución de costos en la mano de obra, lo que promo- vió a que
las personas compraran más y empezarán a hacerse esclavos de objetos que aunque
no eran vitales para su vida si se convertían en piezas claves para mantener su
estatus social.
Esta etapa surgió como un avance del
desarrollo industrial capitalista en donde se masifico la venta de bienes y
servicios, generándose el concepto dentro de la economía de mercado de lo que
hoy conocemos como capitalismo (García y Gatell, 2001). Según el Dictionary
of Modern Economics el capitalismo “es un sistema político, social y
económico en el que grandes empresas y unas pocas personas acauda- ladas
controlan la propiedad, incluyendo los activos capitales (terrenos, fábricas,
dinero, acciones de la bolsa, bonos)”. El cual se fue impulsando gracias al
proceso de globalización en donde al eliminarse las barreras comerciales se
genera un mercado internacional a escala global, que lleva a un aumento en el
consumo de los recursos naturales y un aumento en los impactos sobre los
mismos.
Todos estos procesos han conllevado a que se
ejerza cada vez mayor presión sobre el planeta, y que se introduzcan más y
nuevos métodos de producción, que utilizan sustancias que generan desechos y
daños ambientales, es así como en el plan de acción adoptado en 1992 en la
Cumbre de la Tierra, una de las principales causas de que continúe el deterioro
ambiental se debe a los patrones insostenibles de consumo y producción que
vienen en gran medida de los países industrializados.
Ciclo de vida de un producto
El examinar el ciclo de vida de un producto ayuda a
comprender las conexiones entre los recursos naturales, el uso de energía, el
cambio climático, y los residuos. Los ciclos de vida de los productos están
enfocados en los procesos del sistema de producción entero: desde extraer y
procesar los materiales crudos, al uso final del producto por las personas que
lo consumen, reciclan y desechan. Los ciclos de vida de los productos ayudan a
determinar dónde y cómo se puede reducir los impactos ambientales y el uso de
recursos naturales asociados con un producto EPA (2004).
Los principios más importantes dentro del ciclo de
vida de un producto, son la desmaterialización y la ecoeficiencia. La primera
se refiere a la reducción de la cantidad de material y energía utilizados para
satisfacer las demandas del usuario, mejorando la calidad del servicio (Barton,
2011). La ecoeficiencia consiste en la entrega de bienes y servicios con
precios competitivos, satisfaciendo las necesidades humanas, mientras que se
reduce la intensidad de uso sobre los recursos e impactos eco producir
más con menos. El Cock (2007)
Figura
1. Ciclo de vida de um producto.

Fuente:
Elaboración propia. (2024)
La United States Environmental Pro- tection Agency
(EPA) en 2004, explica cada uno de los pasos del ciclo de vida del producto,
que podrán encontrar a continuación:
1.
Diseño: los
ingenieros, diseñadores y fabricantes generan ideas para productos y después
los fabrican. La mayoría de los diseños de productos son investigados y
probados antes de ser producidos en masa. El diseño inicial de un producto
afecta cada etapa de su ciclo de vida y, por eso, su impacto en nuestro
ambiente. Por ejemplo: los productos diseñados para ser reutilizados en vez de
ser arrojados, así se previene la generación de residuos y conservan los
recursos naturales.
2.
Adquisición de
materiales: todos los productos están hechos de alguna materia prima, como
árboles y minerales, las cuales son cosechadas por la naturaleza y cuya demanda
y/o explotación desmedida causa el cambio climático, el uso de grandes
cantidades de energía y el agotamiento de los recursos naturales. Elaborar
productos nuevos con materiales que fueron usados en otro producto, conocidos
como materiales reciclados o recuperados, puede reducir la contaminación, el
uso de energía y la cantidad de materias primas que necesitamos tomar de la
naturaleza. Por ejemplo: usar productos de acero reciclado en vez de hierro
virgen, ahorra 1.400 libras de carbón, 120 libras de piedra caliza y suficiente
energía para dar electricidad a más de 18 millones de casas por un año.
3.
Procesamiento de
materiales: una vez que los materiales son extraídos de la naturaleza, tienen
que ser convertidos en una forma que puede ser usada para hacer productos. Por
ejemplo: los árboles aportan la madera con la cual se elabora el papel. La
madera es convertida en papel, por varios procesos de fabricación diferentes.
Cada proceso diferente genera residuos y consume energía. Por ejemplo, el hacer
una tonelada de papel reciclado, usa un 64% menos de energía y un 50% menos de
agua, reduce la contaminación de aire en un 74%, salva 17 árboles y crea cinco
veces más trabajos que la fabricación de una tonelada de papel con pulpa de
madera virgen.
4.
Fabricación: los
productos son hechos en fábricas que usan una gran cantidad de energía. Los
procesos de fabricación también generan residuos y a menudo
contribuyen al cambio climático. Los recipientes de vidrio para bebidas, por
ejemplo, pueden ser usados un número infinito de veces, una y otra vez. Más de
41 mil millones de recipientes de vidrio son hechos cada año. El reciclar sólo
uno de ellos ahorra suficiente energía para dar luz a una bombilla de 100
vatios por 4 horas. Además, el fabricar una tonelada de vidrio de materiales reciclados en un 50%
ahorra 250 libras de desecho de minería.
5.
Embalaje: muchos
productos están empacados en papel o plástico que también pasan por procesos
separados de fabricación que usan energía y consumen recursos naturales. Aunque
el embalaje puede servir para varias funciones importantes, tales como prevenir
la manipulación, proveer información y preservar la integridad y la frescura, a
veces es excesivo.
6.
Distribución: los
productos fabricados son transportados en camiones, aviones, trenes y barcos a
sitios diferentes donde son vendidos. Los materiales y las partes usadas para
fabricar productos también son transportados a otros lugares durante las etapas
iniciales del ciclo de vida. Todas estas formas de transporte usan energía y
generan gases efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático.
7. Uso: la manera en la cual los produc- tos son usados,
impacta a nuestro ambiente. Los productos reutilizados, duraderos, y
reciclables conservan recursos naturales, usan menos energía y generan menos
residuos que los productos desechables que sólo pueden ser usados una vez. Por
ejemplo: las bombillas fluorescentes reducen el consumo de energía porque son
entre cuatro y cinco ve- ces más eficientes que las bombillas incandescentes.
El reducir el uso de energía también reduce las emisiones de las plantas de electricidad
que contribuyen al cambio climático, la lluvia ácida y la niebla tóxica. Cuidar
apropiadamente los produc- tos también aumenta su vida útil
8.
Reutilización/Reciclaje:
el reciclaje de productos, en productos nuevos, ahorra energía y reduce la
cantidad de recursos naturales que tienen que ser usados en el proceso de
fabricación. Cuando productos son reutilizados o reciclados, sus vidas no
terminan, sino que se convierten en un ciclo continuo. Por ejemplo: de una
libra de papel reciclado, pueden hacerse seis cajas nuevas de cereales; de
cinco botellas de refrescos recicladas, puede hacerse suficiente relleno de
fibra para llenar una chaqueta.
9.
Residuo: el tirar
productos en la basura termina sus vidas útiles. Simplemente, se pierden estos
recursos valiosos completamente. Si se reciclara todo el periódico, se podrían
salvar 41.000 árboles al día.
A continuación se presenta un ejemplo específico sobre
el ciclo de vida de los envases de tetra pak, en España. Dicho proceso se ha
concentrado en minimizar los impactos ambientales, ahorrar energía y materia,
que implica grandes cantidades de dinero, en cada etapa del ciclo;
Figura 2.
Ciclo de vida de los productos Tetrapack

Fuente:
Tetra Pak (2010)
a) Materias primas: el 73% de las materias primas que se
utilizan para fabricar los envases de tetra pak son renovables (el papel
procedente de bosques en continuo crecimiento). En los bosques bien
gestionados, los árboles vuelven a crecer sin agotar los recursos naturales. Sólo
lo renovable es verdaderamente sostenible.
b)
Fabricación: la
utilización de energía verde y los programas de eficiencia energética, han
conseguido reducir en un 7% las emisiones de CO2 durante el periodo de
2005-2007. A pesar de que la producción ha aumentado alrededor de un 30%.
c)
Transporte: el
diseño rectangular de los envases está especialmente pensado para aprovechar el
espacio en el transporte y el almacenamiento. A su vez, los cartones vacíos se
transportan a la planta de envasado en forma de rollos ocupando un mínimo
espacio.
d) Envasado:
proceso de envasado totalmente séptico.
e)
Reciclado: el
reciclado de los envases de tetra pak consiste en la separación de las fibras
de cartón de las capas de polietileno y aluminio. Con el papel se producen
bolsas, sacos, estuches y cajas de cartón (calidades kraft, kraftliner y test
liner). El aluminio recuperado se introduce en la fabricación de envases
alimenticios, y el polietileno se puede transformar en energía.
Sustentabilidad como respuesta a la crisis
El concepto de sustentabilidad que encierra una gran
complejidad desde varios puntos de vista, surgió del idioma inglés con la
palabra sustentable, al realizarse la traducción al idioma español surgen
varias confusiones y diferentes connotaciones en algunos documentos o para
algunos autores que les dan un significado y un manejo diferentes a los
términos sostenible y sustentable, en el presente documento se tendrá en cuenta
el origen de la palabra en el idioma inglés cuya traducción en español es
sustentable o sostenible no existiendo diferencias entre sostenible y
sustentable, además se tomarán manejos conceptuales dados a este epíteto, por
documentos internacionales que no le dan diferencia al termino sostenible y
sustentable, traspasando este problema de semántica e interiorizando y
discerniendo la responsabilidad del mismo.
El término de sustentabilidad, ha sufrido
transformaciones a lo largo del tiempo, hasta llegar como lo define Calvente
(2007), a un concepto moderno fundamentado en el desarrollo de los sistemas
socio ecológicos para lograr una configuración diferente como lo expone la
Sustainable Agriculture Information Network -SUSTAI- NET – GTZ-, (2008).
La Organización de Naciones Unidas, (1992), establece
que la sustentabilidad se logra con el equilibrio entre los tres dimensiones, y
que igualmente la generación actual tiene la obligación frente a las
generaciones futuras de dejarles por lo menos la misma cantidad de recursos con
que contamos actualmente.
Es así como se busca con este nuevo entendimiento de
la sustentabilidad, indagar una posible relación diferente entre la economía,
el ambiente y la sociedad, sin frenar el progreso ni volver a estados
primitivos, todo lo contrario fomentar el progreso desde un enfoque más amplio
y diferente, en lo cual se encuentra el verdadero desafío (Calvente, 2007), ya
que en la realidad las tres dimensiones que conforman el concepto de
sustentabilidad, no actúan de forma separada, sino que están interrelacionadas.
El término “sustentabilidad” es un con- cepto
multidimensional que se ha traspo- lado de las ciencias naturales a las
sociales y económicas, se basa en un régimen de aprovechamiento o
perdurabilidad a lo largo del tiempo de los recursos naturales (Bisogn 2005).
El término “Desarrollo Sustentable” apareció por primera vez en la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), documento que
sostiene la necesidad de “alcanzar el desarrollo sustentable a través de la
conservación de los recursos vivos” (IUCN, 1980). La Comisión Mundial para el
Medio Ambiente y Desarrollo en su Informe Brundtland (Nuestro Futuro Común)
sostuvo la definición más popular y usada hoy día: “satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes sin comprometer el derecho de las generaciones
futuras a satisfacer sus propias necesidades”.
Las tres dimensiones de la sustentabilidad
Debido a la ambigüedad en que se ha visto encerrado el
término de sustentabilidad, la gran mayoría de autores lo han descompuesto en
componentes o dimensiones (ecológicas, económicas y socio-cultural), con el fin
de facilitar su evaluación y análisis.
Es así como se destaca el esquema de los tres pilares
del desarrollo sostenible propuesto por Munasinghe (1993) (Citado por Maqueda,
et al. 2010) que distingue entre sostenibilidad medioambiental como el uso
responsable de los recursos naturales, económica en donde se busca la
eficiencia económica, y la social que pretende la cohesión y progreso social
compartido. Esta propuesta de las tres dimensiones de la sostenibilidad,
coincide en que las acciones para lograr el crecimiento económico deben
respetar el medio ambiente y ser socialmente equitativas para alcanzar el
desarrollo económico (Sánchez, 2009).
Esta interpretación integrada considera al sistema
económico dentro de los sistemas naturales y en su mismo nivel, es decir
aplicar una interpretación global y no un dimensional, donde se considere
también a todos los agentes sociales, que son aquellos que deben adoptar
prácticas que cumplan con el objetivo del desarrollo sustentable, igualmente
buscando la reducción de las diferencias sociales entre los seres huma- nos,
para acabar con las desigualdades e inequidades.
En síntesis el logro del desarrollo sustentable será
el resultado de un nuevo tipo de crecimiento económico que promueva la equidad
social y que establezca una relación no destructiva con la naturaleza.
Dimensión Ecológica
Esta dimensión se refiere a la necesidad de que los
procesos de desarrollo no impacten de manera irreversible la capacidad de carga
del ecosistema, como lo expone Hans Opschoor (1996) (traducido por Caminos et
al. 2000).
La naturaleza provee a la sociedad aquello denominado
frontera de posibilidad de utilización ambiental, definida como las
posibilidades de producción que son compatibles con las restricciones del
metabolismo derivados de la preocupación por el bienestar futuro, restricciones
o límites que incluyen procesos tales como capacidad de regeneración de
recursos, ciclos bio geoquímicos y capacidad de absorción de desechos, esto
representa el carácter multidimensional de la utilización del espacio
ambiental.
Artaraz (2002), es así como bajo este pilar la
economía es circular, en donde se cierren los ciclos, imitando a la naturaleza
y formulando nuevos sistemas de producción que vayan de la mano con los
recursos naturales y los principios ecosistémicos. Esta dimensión, enmarca todo
el concepto ecosistémico ambiental,
medido desde la eficiencia de los mismos, para lo cual es fundamental el uso de
tecnologías y prácticas existentes amigables con el ambiente y los recursos
naturales.
Dimensión Económica
La dimensión económica de acuerdo a lo planteado por
la FAO, (2006), se refiere a la capacidad productiva y el potencial económico
de las diferentes regiones y micro regiones, enmarcadas desde un ángulo
multisectorial que incluye las fases sucesivas de todas las actividades
primarias con aquellas que son inherentes y propias del procesamiento,
manufactura o bienes acabados y servicios, al igual que el comercio y la
distribución, que se interconecta con la otra, y es la correspondiente a la
utilización de la base de los recursos naturales, en la cual descansan aquellas
actividades.
Involucrando todas las acciones intermedias que tienen
que ver con la producción y procesamiento de productos relacionados a
determinadas cadenas agroalimentarias, incluyendo etapas productivas primarias,
secundarias de diferentes áreas de la economía tanto del sector formal e
informal de la pequeña y mediana escala. Aquí están incluidas también aquellas
tecnologías y herramientas necesarias para la elaboración, transformación,
procesamiento y transporte adecuado de esos productos.
La sustentabilidad en un sentido amplio incluye
juicios de índole económico y financiero necesarios en el entendido que
verifica si un proyecto “rinde beneficios netos a la sociedad”. Gregersen,
Brooks & Dixon (1988), así mismo si el proyecto adiciona beneficios frente
a los bienes y servicios comercializados en el mercado (voluntad de la sociedad
de pagarlos) y los beneficios sociales, costo de bienes y servicios.
La evaluación económica se circuns- cribe en la
ganancia que depende de las condiciones de producción y mercado, y es la
diferencia entre costos e ingresos, sin embargo bajo el concepto de
sustentabilidad, la dimensión económica debe incluir el retorno neto a la
sociedad, es decir externalidades o no de la actividad productiva, esa si como
el desempeño económico de una finca puede ser medido por la ganancia que le
queda al agricultor como ingreso.
La IFOAM (2011), manifiesta la dimensión económica
como la representación de ganancias para el agricultor, expresando de manera
explícita que “una granja sólo será económicamente viable si los ingresos
exceden los costos variables totales y la depreciación en el corto y mediano
plazo de los costos fijos”.
Dimensión Socio-cultural
Redclift (1996, citado por Artaraz 2002), expone que
la gestión y los conflictos ambientales se relacionan con la forma en que las
personas dominan la naturaleza y la dominación ejercida por algunas personas
sobre otras.
Es así como la agricultura sustentable, vista desde la
dimensión social se basa en el bienestar de la población que trae consigo una
serie de beneficios como, el mejoramiento de la calidad de vida en los núcleos
familiares, la salud de los trabajadores, seguridad para el operario rural,
generación de empleos directos e indirectos, integración familiar y local,
conservación y propagación de los conocimientos tradicionales y ancestrales
aportes desde el sector civil a la investigación agrícola, la docencia y la
conservación de la naturaleza, solo por nombrar algunos (Yunlong & Smith
1994).
La agricultura sustentable, parte de la base de
remplazar el consumo de insumos de origen industrial e incorpora una gran
cantidad de mano de obra familiar o local, en beneficio de los ingresos
intraprediales, entorno laboral seguro, soberanía alimentaria, desarrollo de
recursos locales, constitución de una relación solidaria entre el productor y
el consumidor, aproximación a formas cada vez más justas de participación del
asalariado en la producción y equidad de los diferentes actores sociales en los
procesos relacionados con la agricultura (Cárdenas et al. 2006)
Además de los beneficios menciona- dos anteriormente
se anudan a estos los aportes que se hacen a los núcleos familiares desde la
propuesta del “Desarrollo Asociativo y gremial”, teniendo en cuenta que en el
modelo de producción agropecuaria sustentable, la organización de los
productores es un factor de fomento de la actividad y de eficiencia. No
solamente permite asegurar una oferta constante de productos ecológicos
diferenciados, sino también permite organizar los procesos de cambio
tecnológico demandados por este tipo de producción agrícola, financiar la
compra de las cosechas y asegurar el pago oportuno de los productores,
establecer y manejar los sistemas internos de control y autocontrol, reducir
los costos de certificación y de asistencia técnica, organizar los agentes en
cadenas de agregación de valor y la comercialización y acceso a los mercados
(Galeano, 2008).
Huellas Ambientales y el ciclo de vida de los
productos
La huella ecológica
La huella ecológica es un indicador que se utiliza
como instrumento de planificación y educación a nivel regional, que contribuye
a lograr una mejor comprensión de los impacto de nuestro consumo; como lo
plantean Wackernagel y Rees (2001) “¿estamos consumiendo ya más de lo que nos
corresponde y con ellos erosionando las bases del bienestar de las generaciones
futuras?”
Estos investigadores han demostrado tras la medición
de la huella ecológica de la humanidad, y enfocados en los países
industrializados, que hoy en día ya necesitaríamos el área equivalente a más de
cinco planetas Tierra para suministrar los recursos y absorber los
contaminantes, si deseáramos alcanzar el estándar de consumo de un canadiense
promedio.
Figura 3. Seres
vivos y la huella ecológica
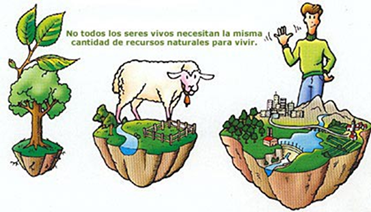
Fuente:
Consumo Consciente. (s.f.)
El concepto de huella ecológica toma en cuenta los
flujos de materia y energía desde y hacia cualquier economía definida y los
convierte en su correspondiente área de tierra/ agua requerida por la
naturaleza para sostener esos flujos (Wackernagel & Rees 2001).
Según la red ambiental de Asturias para el 2009, “la
huella ecológica se ha convertido en un indicador biofísico integrado de
sostenibilidad que relacionan las demandas de una determinada comunidad humana
– país, región o ciudad – con la capacidad productiva y ecológica del
territorio que ocupa o administra, considerando tanto los recursos nece-
sarios, como los residuos generados para mantener el modelo de producción y
consumo de dicha sociedad”.
Con esto la huella ecológica se convierte en un
instrumento que va dirigido a descubrir los problemas ambientales ligados al
sobre consumo, lo que llevará a generar mayor conciencia ambiental y lograr
vivir dentro de los límites que establecen los ecosistemas buscando la
sustentabilidad planetaria.
La huella ecológica es una medida de la “carga”
impuesta por una población dada a la naturaleza. Representa el área de tierra
necesaria para sostener el actual nivel de consumo de recursos y descarga de
residuos de esa población.
Figura
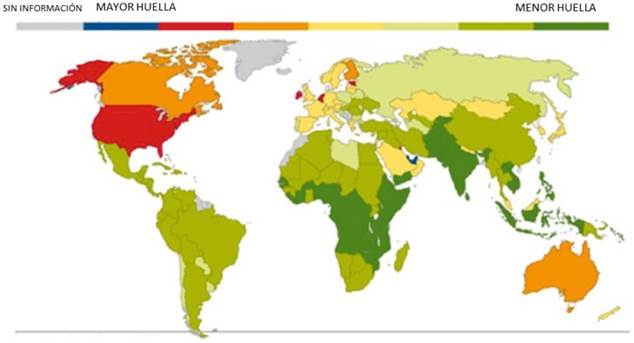
4. Mapa de
la huella ecológica mundial
Fuente: Informe planeta vivo. (s.f.)
Para Wackernagel (1996) reducir la huella ecológica
debe centrarse en informarse sobre la situación ambiental de las regiones y
países, así como consumir responsablemente con la naturaleza, elegir alimentos
orgánicos y producidos localmente y ahorrar agua y energía en su casa, lugar de
trabajo y estudio.
Figura 5. Diez
consejos básicos para reducir tu huella ecológica.
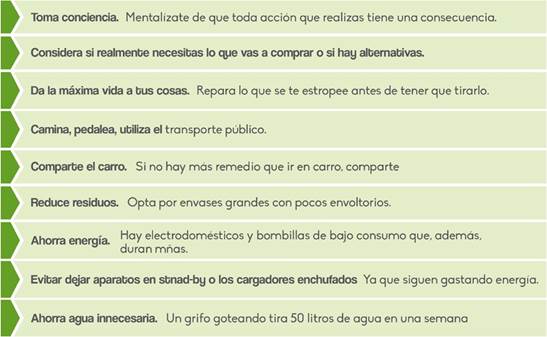
Fuente: Aragon Valley (s.f.)
Huella de carbono
Según la CEPAL 2009, es un indicador que mide la
producción de gases que causan efecto invernadero generando por las diferentes
actividades realizadas por las personas, industria e instituciones, ente otros,
que se derivan por ejemplo de la producción de energía, quema de combustibles
fósiles (como el carbón, el petróleo y el gas natural) y generación de metano
por los residuos sólidos producidos.
Su objetivo es concienciar a las personas sobre el
impacto que tienen sus emisiones de dióxido de carbono en la naturaleza. Las
emisiones de carbono afectan al planeta de forma negativa contribuyendo al
recrudecimiento del calentamiento global y el efecto de invernadero (CEPAL,
2009).
Figura 6. La
huella de carbono y sus efectos.
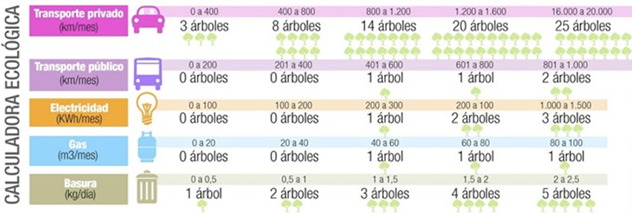
Fuente: Claneco
La misma entidad, informa que las emisiones de los
gases que calcula la huella de carbono incluyen las emisiones directas y las
indirectas. Las primeras hacen referencia a las que son generadas de fuentes de
energía para uso propio. Ejemplo: consumo de energía electica, gas natural,
entre otros. Las emisiones indirectas son aquellas generadas por el consumo de
productos y servicios consumidos. Ejemplo: uso de transporte, generación de
residuos sólidos, entre otros.
Figura 7. La
huella de carbono y la alimentación.
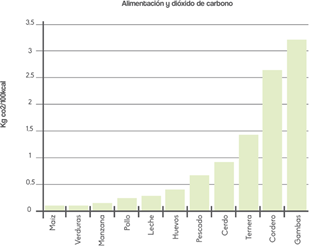
Fuente:
[Ciencias de la Tierra y medioambientales 2º BTO, s.f.]
Para mitigar la huella de carbono se puede sembrar un
árbol, el cual en su periodo de crecimiento absorberá carbono atmosférico y lo
fijará en sus raíces, tronco, ramas, hojas y frutos, disminuyendo el impacto
del cambio climático. Además contribuirá a la protección de suelo, liberará
oxígeno y ayudará a regular el agua de las quebradas, ríos, lagos y laguna.
Figura 8.
Diez consejos básicos para reducir tu huella de carbono
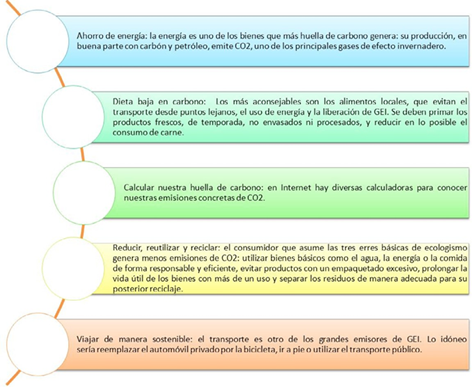
Fuente: elaboración propia. (2024)
Huella Hídrica
La conceptualización de la huella hídrica ayuda a
visualizar el uso oculto del agua de diferentes productos ya comprender los
efectos del consumo y el comercio frente al agua y su disponibilidad. La huella
hídrica de cualquier bien o servicio, es el volumen de agua utilizado directa o
indirectamente para su producción, sumados los consumos de todas las etapas de
la cadena productiva. La huella hídrica de un individuo, empresa o nación es
definida como el volumen total de agua necesaria, directa o indirectamente,
para producir los bienes y servicios producidos, consumidos y/o exportados por
los individuos, las empresas o los países. (Arévalo,
2012)
Figura
9. Datos curiosos de la huella hídrica.
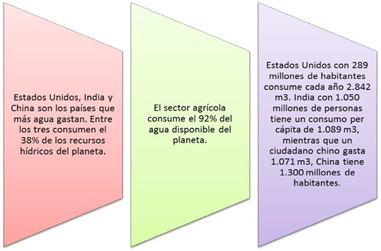
Fuente: elaboración propia. (2024)
Para calcular la huella hídrica de los países se toman
en cuenta varios factores: el volumen total del consumo (producto nacional
bruto per cápita), la dieta alimentaria y el uso de productos industriales, por
ejemplo un país que consuma mucha carne tendrá mayor huella que aquel donde se
consuma menos carne. El clima también es relevante, porque en regiones más
calurosas, donde el agua se evapora más rápido, se necesita mayor cantidad de
agua para los cultivos o la baja eficiencia agrícola en el uso del agua de
algunos países (Hoekstra, 2002).
Figura 10. Componentes
básicos para el cálculo de la huella hídrica.
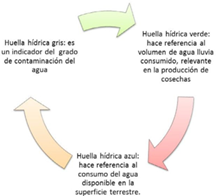
Fuente: elaboración propia. (2024)
La huella hídrica en muchos países y regiones del
mundo ha superado su propia capacidad de aporte hídrico, con lo que se observan
numerosos déficits en términos de sostenibilidad. La huella hídrica está
distribuida, al igual que los recursos hídricos, de forma desigual en el
planeta. En los países ricos, la huella hídrica percápita suele ser mayor que
en los países pobres debido al mayor consumo de productos altamente demandantes
de agua en su proceso de producción, tales como la carne, la ropa o el uso de vehículos
que conllevan gasto de agua durante el proceso de producción de los
mismos(Hoekstra, 2002).
Figura 11. Huella
hídrica en el mundo.
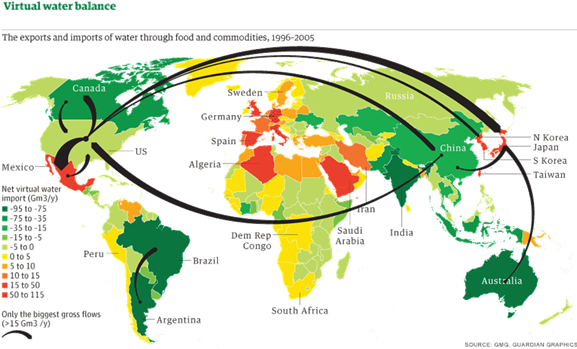
Fuente: elaboración propia. (2024)
El concepto de agua virtual se desprende a partir de
la información aportada por la huella hídrica, que permite identificar los usos
indirectos del agua incluyendo una dimensión espacial y temporal, respondiendo
dónde y cuándo se consume. Parte del agua que consumimos puede venir de una
fuente muy lejana, lo que implica que se ha generado un impacto importante
sobre fuentes de agua situadas en regiones distantes (Allan, 1993).
Figura
12. Huella virtual
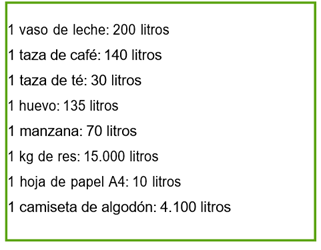
Fuente:
elaboración propia. (2024)
Modelos
alternativos al desarrollo
La primera vez que se habló de desarrollo fue en 1949
durante el discurso inaugural de Harry s. Truman, en el marco de la Guerra Fría
y con la superioridad económica de Estados Unidos. En ese contexto decía
Truman:
Debemos embarcarnos en un nuevo programa que haga
disponibles nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial para la
mejora y crecimiento de las áreas subdesarrolladas. Más de la mitad de la
población del mundo vive en condi- ciones que se acercan a la miseria. Su
alimentación es inadecuada. Son víctimas de la enfermedad. Su vida económica es
primitiva y estancada. Su pobreza es un lastre y una amenaza tanto para ellos
como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad
tiene los conocimientos y habilidades para aliviar el sufrimiento de esas
personas (…) El viejo imperialismo –explotación para beneficio extranjero– no
tiene espacio en nuestros planes. Lo que estamos vislumbrando es un programa de
desarrollo basado en el juego limpio democrático.
Como lo señala Tortosa (2011) el desarrollo
consistiría, en el conjunto de estrategias que llevarían a un país
subdesarrollado a cambiar su posición en una escala igual a la de un país
desarrollado.
Tabla 1. Teorías
sobre el desarrollo: diagnósticos y alcance
|
Teorías |
Diagnóstico |
Alcance |
|
Imperialismo |
Exploración para beneficio de la metrópoli |
Liberación popular revolución |
|
Modernización/dualismo |
Economía y sociedad tradicionales como causa de
retraso |
Cambio institucional Democracia de baja intensidad |
|
Dependencia |
El centro “subdesarrollo” a la periferia desconexión |
Desarrollo auto centrado |
|
Neoliberalismo |
Intervención del Estado impide el equilibrio |
Menos Estado, más
mercado |
|
Sistemas- mundo |
Lógica del sistema mismo reglas del juego mundial |
(Sin alcance elaborado) |
|
Desarrollo social/Desarrollo local |
(Sin diagnóstico elaborado) |
Empoderamiento, identidad,
educación, salud |
Fuente: Tortosa. (2001)
El balance 60 años después del discurso se Truman,
confirman que la teoría y la realidad van en vías de sentidos opuestos:
1.
Número de pobres
entre 879 millo- nes a 3140 millones.
2.
Número de personas
hambrientas en el mundo 1.020 millones.
3.
Crisis ambiental
“Cambio Global”
Ahora los objetivos son otros Clinton (2010):
No podemos detener al terrorismo o derrotar a las
ideologías del extremismo violento cuando centenares de millones de jóvenes ven
un futuro sin empleos, sin esperanza y sin ninguna forma de alcanzar al mundo
desarrollado. No podemos construir una economía global estable cuando
centenares de millo- nes de trabajadores y familias se encuen- tran en el lado
malo de la globalización, al margen de los mercados y fuera del alcance de las
tecnologías modernas.
A continuación se presenta algunas propuestas
actuales, frente al malestar sobre el desarrollo:
1.
El primer grupo
está formado por economistas, para quienes desarrollo es crecimiento,
crecimiento es aumento del Producto Interno Bruto y que este aumento tiene que
ver con la producción de bienes y el comercio exterior y, por tanto, con la
compe- titividad del país, con la capacidad que tenga para situar sus productos
en el mercado internacional (Tortosa, 2011).
2.
Hay gobernantes,
que procuran in- troducir el
crecimiento económico en
contextos algo más amplios como el bienestar o la felicidad que serían
objetivos complementarios al del crecimiento económico.
3.
Para los
“altermundialistas” describen el funcionamiento de la sociedad sin tener que
clasificarla entre “desarrollados” y “subdesarrollados” y mejor poner en
práctica “otro mundo es posible”.
4.
Y la propuesta de
estados plurinacionales, quienes siguen la corriente de los
“altermundialistas”, pero sus propuestas están ya en constituciones políticas
de estados concretos y pueden ser puestas en práctica por gobiernos igualmente
concretos. Se trata de las propuestas del Buen Vivir en el Ecuador o del Vivir
Bien en Bolivia. En ambos casos se trata de ideas recogidas de “la cultura de
los pueblos indígenas”.
Mercados y biocomercio
De acuerdo al Fondo de Biocomercio (2013) el
biocomercio “es el conjunto de actividades de recolección, producción,
procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodi-
versidad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y
económica… es un incentivo de mercado para quiénes conservan biodiversidad, la
usan y comercializan de manera sostenible y distribuyen equitativamente los
beneficios (monetarios y no monetarios) generados del uso de la biodiversidad”.
A continuación se presentan los objetivos del convenio
sobre la Diversidad Bilógica CDB de 1992, los cuales enmarca el desarrollo del
biocomercio:
Figura 13.
Objetivos del Convenio sobre la Diversidad Bilógica CDB
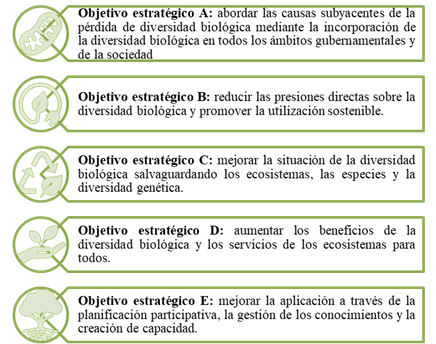
Fuente: PNUMA. (1992)
De acuerdo al Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia los principios del biocomercio
aplicables en el contexto nacional son:
Figura 14. Principios del biocomercio aplicables
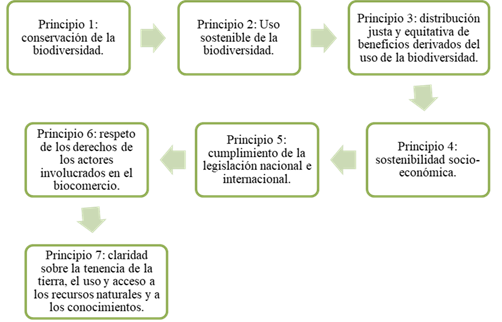
Fuente:
elaboración propia. (2024)
Existe un grupo de mercados verdes en el Ministerio
responsable de promover el Programa Nacional de Biocomercio, el cual busca
“impulsar iniciativas regionales coordinadas, que fomenten el aprovechamiento
comercial de la biodiversidad para el desarrollo de comunidades locales, con
criterios de sostenibilidad económica, social y ecológica” (Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). Entre las líneas estratégicas del
Programa se tienen:
1.
Seguridad
jurídica: revisión del marco normativo que reglamenta el uso y aprovechamiento
de la biodiversidad y la formulación de normas que promuevan el uso sostenible
de la misma.
2.
Estimular la
producción y el consumo sostenible de bienes y servicios de la biodiversidad.
3.
Desarrollar
capacidades tanto en empresas como en el sector público.
4.
Facilitar el
acceso a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
5.
Desarrollar
cadenas de valor.
6.
Promover el acceso
a información.
7.
Certificación y el
financiamiento de iniciativas productivas sostenibles.
En consecuencia los mercados verdes son definidos por
Ministerio de Ambiente como los “productos y servicios ambientalmente amigables
y aquellos derivados del aprove- chamiento sostenible del medio ambiente”
(Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2013). Este tipo de mercados
están divididos en varias categorías como:
1.
Bienes y servicios
provenientes de un aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y de los
recursos naturales.
2.
Bienes y servicios
obtenidos mediante procesos que generan un menor impacto negativo sobre el
medio ambiente.
3.
Bienes y servicios
orientados a minimizar el impacto ambiental de procesos y productos.
Figura 15.
Mercados verdes.
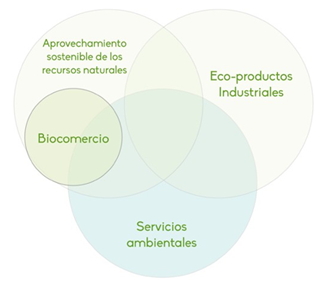
Fuente:
Grupo de mercados verdes Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2013)
Comercio
justo y solidario
La
Comunidad Andina de Naciones CAN en el marco de su documento comercio justo
Sur– Sur: problemas y potencialidades para el desarrollo del comercio justo en
la comunidad Andina de Naciones en 2009 se define el comercio justo como:
La producción de bienes y servicios que
responden a las necesidades reales del territorio, estableciendo relaciones de
confianza y respeto entre productores y consumidores en el mercado local… el
comercio justo opera desde la escala local y regional en una perspectiva de
desarrollo integrado o auto centrado, y establece relaciones de intercambio
hacia afuera respetando los principios de justicia, solidaridad y sustentabilidad…
Se reconoce cada vez más la multifuncionalidad del comercio justo; es decir,
que no sólo debe analizarse como una estrategia de comercialización, sino también
de promoción de la producción local sostenible y sustentable, generadora de
empleo decente, promotora de relaciones de equidad entre mujeres y hombres e
intergeneracional, impulsora de valores ético culturales y componente de una
estrategia de desarrollo integral desde el espacio local… En consonancia con
algunos movimientos sociales comercio justo incorpora la necesidad de trabajar
por lograr la soberanía y seguridad alimentaria, apoyando a los productores
locales en el desarrollo de su productividad y eficiencia en armonía con la
sustentabilidad de la naturaleza, revalorando y protegiendo la biodiversidad y
el saber ancestral, recuperando la variedad de productos autóctonos en los
patrones de consumo. (Cotera, 2009. p.20)
De
acuerdo con la CAN en el análisis y caracterización de los procesos de comercio
justo es importante emplear una matriz con categorías, variables e indicadores
que permitan determinar su dinámica, alcances e impacto a nivel local y
regional. Es así como proponen el siguiente modelo de matriz:
Figura
15. Matriz comercio justo: Estándares
para evaluar las unidades de comercio justo
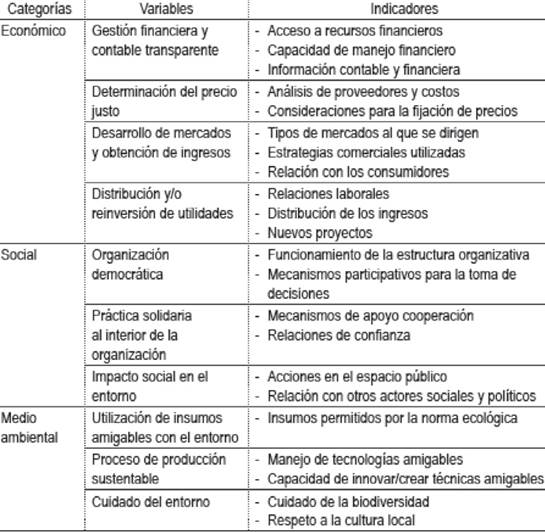
Fuente: CAN. (2009)
Además la Organización Mundial del Comercio Justo
establece diez criterios para fortalecer el trabajo de los productores inmersos
en la dinámica del comercio justo. A nivel local y regional:
1.
Creación de
oportunidades para productores con desventajas económicas. La reducción de la
pobreza mediante el comercio constituye la parte fundamental de los objetivos
de la organización.
2.
Transparencia y
responsabilidad. La organización es transparente en su gestión y en sus
relaciones comerciales.
3.
Prácticas
comerciales justas. La organización comercializa con preocupación por el
bienestar social, económico y ambiental de los pequeños productores marginados
y no maximizan sus ganancias a expensas de ellos.
4.
Pago de un precio
justo. Un precio justo es aquel que ha sido establecido de mutuo acuerdo por
todos a través del diálogo y la participación, que proporciona un pago justo a
los productores y también puede ser sostenido por el mercado.
5.
Asegurar ausencia
de trabajo infantil y trabajo forzoso. La organización se adhiere a la
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, y a la ley
nacional/local sobre el empleo de los niños.
6.
Compromiso con la
no discriminación, equidad de género y libertad de asociación (sindical).
7.
Asegurar buenas
condiciones de trabajo. La organización proporciona un entorno de trabajo
seguro y saludable para los empleados y/o miembros.
8.
Facilitar el
desarrollo de capacidades. La organización tiene por objeto aumentar los
efectos positivos de desarrollo para los pequeños pro- ductores marginados a
través del Comercio Justo.
9.
Promoción del
Comercio Justo. La organización crea conciencia sobre el objetivo del Comercio
Justo y de la necesidad de una mayor justicia en el comercio mundial a través
del Comercio Justo.
10. Respeto por el medio ambiente. Las organizaciones que
producen productos de Comercio Justo maximizan el uso de materias primas de
fuentes gestionadas en forma sustentable en sus áreas de distribución,
comprando a nivel local cuando sea posible.
Mecanismos de participación ciudadana
Para hablar de participación ciudadana y sus
implicaciones en el ámbito ambiental, es importante tener muy claro sus
implicaciones conceptuales, tal como Velásquez (2003) afirma:
La participación es un proceso social que resulta de
la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en
función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de
relaciones sociales y de poder. Es, en suma, un proceso en el que distintas
fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género,
de generación), intervienen directamente o por medio de sus representantes en
la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar
los sistemas vigentes de organización social y política. (p.20)
De acuerdo a Velásquez (2003) la participación se
puede desarrollar en dos sentidos:
1.
Obtener
información sobre un tema o decisión específica o emitir una opinión so- bre
una situación.
2.
Tener iniciativas
que contribuyan a la solución de un problema.
3.
Procesos de
concertación y negociación o de fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y
decisiones previas.
En fin, Velásquez (2003) afirma: “la participación se
reivindica como medio para la formulación, discusión y adopción de los grandes
consensos sobre el desarrollo y la convivencia en el territorio” (p.20). Además
afirma: “la participación puede asumir un papel determinante en la orientación
de las políticas públicas y en la transformación de las relaciones entre la
ciudadanía y el gobierno local”. (p.21)
La Constitución Política de Colombia de 1991 en su
artículo 103 hace referencia a los mecanismos de participación del pueblo en
ejercicio de su soberanía como el voto, el plebiscito, el referendo, la
consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la
revocatoria del mandato.
Figura 16. Antecedentes
legales de participación ciudadana
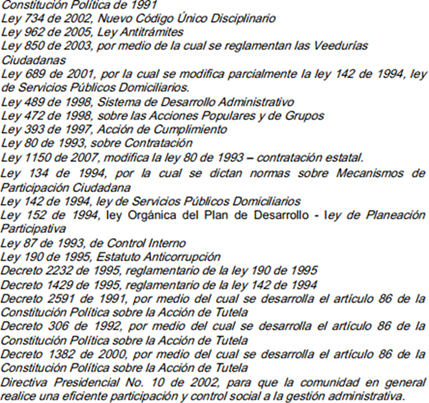
Fuente: Ministerio Nacional de Educación (s.f)
De igual forma dice que la ley los reglamentará y que
el Estado contribuirá a la organización, promoción y capacitación de las
asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, entre
otros, con el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de
representación en las diferentes instancias de participación, concertación,
control y vigilancia de la gestión pública que se establezcan.
1.
Audiencia pública:
de acuerdo al decreto 330 de 2007 la audiencia pública ambiental tiene por
objeto dar a conocer a las organizaciones sociales, comunidad en general,
entidades públicas y privadas la solicitud de licencias permisos o concesiones
ambientales o la existencia de un proyecto, obra o actividad, los impactos que
este pueda generar o genere y las medidas de manejo propuestas o implementadas
para prevenir, mitigar, corregir y/o compensar dichos impactos; así como
recibir opiniones, informaciones y documentos que aporte la comunidad y demás
entidades públicas o privadas.
2.
Acciones
populares: de Acuerdo al artículo 88 de la Constitución Nacional de 1991 son el
mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos, entre esos los
relacionados con el ambiente sano.
3.
Veeduría
ciudadana: de acuerdo al artículo 79 de la Constitución Nacional de 1991 y ley
de 850 de 2003 la veeduría ciudadana es la facultad que tiene cada persona para
ejercer el control sobre las acciones de los particulares en algunos casos
prin- cipalmente controlar el Estado, sus instituciones y funcionarios en lo
relativo a la aplicación de programas, política, actos administrativos, manejo
de recursos económicos y de la prestación de los servicios públicos. Con las
veedurías se busca promover la participación de los ciudadanos para evitar el
despilfarro administrativo, la omisión oficial, la extralimitación de funciones
sobre todo la defensa de los derechos como usuarios de servicios públicos los
derechos como consumidores y como contribuyentes.
4.
Consulta previa:
de acuerdo al decreto 1320 de 1998 la consulta previa tiene por objeto analizar
el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una
comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su
territorio. Además es un instrumento para hacer realidad el deber del Estado de
reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana,
el cual se garantiza a través de ejercicio del derecho a la participación de
los pueblos y comunidades y en la adop- ción de las decisiones que se
efectivizan a través del mecanismo de la consulta.
5.
Iniciativa popular
legislativa y normativa: de acuerdo a la ley 134 de 1994 la iniciativa popular
es el derecho político de un grupo de ciudadanos de presentar proyecto de acto legislativo
y de ley ante el Congreso de la República, de ordenanza ante las asambleas
departamentales, de acuerdo ante los concejos municipales o distritales y de
resolución ante las juntas administradoras locales, y demás resoluciones de las
corporaciones de las entidades territoriales, de acuerdo con las leyes que las
re- glamentan, según el caso, para que sean debatidos y posteriormente aprobados,
modificados o negados por la corporación pública correspondiente.
6.
Acción de tutela:
De acuerdo al artí- culo 86 de la Constitución Nacional de 1991 la acción de
tutela es un mecanismo de participación consagrado por la Constitución, cuyo
objetivo es proteger los derechos fundamentales, es decir, aquellos que son inherentes
a la persona humana y prevalecen frente a cualquier norma con la cual se
pretenda desconocerlos. Entre estos derechos está el medio ambiente sano.
Terminado el presente referente de pensamiento, el
estudiante cuenta con una mirada amplia sobre las los patrones de consumo,
sustentabilidad, huella ecológica y modelos alternativos de desarrollo, que
invitan al estudiante analizar las problemáticas ambientales desde esta
perspectiva y a la búsqueda de soluciones educativas ambientales que integren
lo anterior desde el ámbito (mundial, nacional, regional y local).
Para el logro del propósito anterior, se recomienda
apropiar los diferentes recursos de aprendizaje y el desarrollo comprometido de
la actividad evaluativa colectiva, con el fin de fortalecer los conocimientos
que permitirán contestar de forma adecuada ¿Qué modelos alternativos de
desarrollo puede adoptar la sociedad en general para mejorar los patrones de
consumo que incide en las huellas ecológicas y por ende en la sustentabilidad
ambiental?
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Arévalo D. (2012).
Una mirada a la agricultura de Colombia desde su Huella Hídrica.
Colombia: WWF.
Barton J. (2011). Ecoeficiencia
y desarrollo de infraestructura urbana sostenible en Asia y América Latina.
Chile: CEPAL.
Bisogno, M.
(2005). Sustentabilidad de la actividad turística en la primera sección de
islas del bajo delta del Paraná (Tigre). Tesis de especialización no
publicada. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, Argentina. www.ege.fcen.uba.ar/ecologiamarina/
down/bis01.pdf
[Ciencias de la
Tierra y medioambientales 2º BTO. (s.f.). Produce una inmensa tristeza
pensar que la naturaleza habla mientras que el género humano no escucha"
(VICTOR HUGO) Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo (E. GALEANO). [Página web]. https://morato2a.blogspot.com/
El cock. (2007).
Life-Cycle Thinking for the Oil and Gas Exploration and Production Industry.
Chicago.
Galeano, A.
(2008). Estado actual y retos de la agroecología en el contexto de la
política agraria colombiana. Antioquia, Colombia: Congreso científico
Latinoamericano de Agroecología.
García, M., y
Gatell, C. (2001). Actual, Historia del Mundo Contemporáneo. Barcelona,
España: Vicens Vives.
Torosa, J. (2011).
Mal desarrollo y mal vivir: pobreza y violencia a escala mundial Abya- Yala.
http://www.scielo.cl/pdf/polis/ v10n28/art29.pdf
Wackernagel M.
(2001). Nuestra huella ecológica. Reduciendo el impacto humano sobre la
tierra. Canadá: LOM ediciones. Primera edición.